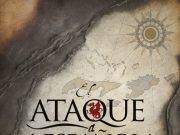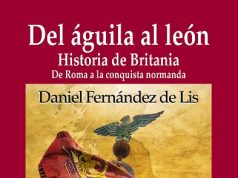La sombra sobre el hielo es un anuncio de muerte. La suya. Vuelve la cabeza y ve la enorme mole del oso polar. Eso es todo: un zarpazo que le arranca la cara, unas fauces que le destrozan el cráneo y la muerte. Muerte y frío. Siempre frío. Hielo blanco y cielo gris y un oso devorando a un hombre y llenando de rojo el inmaculado y frío infinito de aquella tierra salvaje.
Snorri Ingvarson oye gritar a Harald. Deja los huevos de ánade que ha recogido y echa a correr aferrando con fuerza el asta de la lanza. Su aliento se congela conforme sale de sus pulmones. Se supone que es primavera, pero allí, en el lejano Norte de la norteña Groenlandia, eso es mucho suponer.
El oso ha abierto el pecho de Harald y hoza con deleite entre sus entrañas. Un poco más allá, abandonada a su suerte, está la barca que Harald y Snorri usaron para llegar allí. Dos amigos en busca de huevos y plumas y, quizá y con suerte, de alguna foca. Ahora ya no son dos amigos, sino un muerto y uno que corre hacia la muerte.
Snorri corre y lo ve: ve al gran oso blanco, ve la sangre manchando la blancura gélida del hielo, ve el cielo gris inmisericorde y ve su muerte.
El oso deja de rebuscar en el destrozado pecho de Harald y levanta el enrojecido hocico. Los osos polares son curiosos. Este es muy curioso. Ya se ha asegurado la comida. Ahora se va a asegurar un poco de entretenimiento.
Snorri ve correr al oso. Corre hacia él: ojos pequeños, oscuros y malignos, cuerpo enorme, desgarbado y blanco. La muerte es blanca. Al menos allí, en Groenlandia.
Snorri echa a correr. Es una estupidez. Pero hacemos estupideces todos los días de nuestra vida y a Snorri apenas si le quedan unos minutos de existencia.
Se cae. Siente el frío de la impasible tierra helada y el del miedo y gira la cabeza para observar como el oso abre ya sus fauces.
Perros. Ladran muchos perros. El oso se detiene y olfatea. Snorri se pone de rodillas y sobre el ventisquero que tiene frente a él aparecen seis perros que se lanzan sobre el oso. Uno de ellos es despanzurrado por la gran bestia, los otros acosan al oso. Snorri se pone en pie y echa a correr de nuevo. Ahora corre hacia la barca. Quinientos pasos. El Mundo entero.
Y lo cruza. Alcanza la barca, la empuja sobre el hielo y la echa al mar. El agua helada se le mete por todas partes, pero salta sobre la barca.
La barca vuelca. El agua lo envuelve. Sus pesadas ropas, sus botas, todo se empapa y todo lo empuja hacia abajo. El frío le corta el rostro y la negrura lo envuelve.
Es un demonio. No tiene ojos. Donde deberían de estar los ojos hay una extraña venda de marfil tallado. El monstruo es peludo y habla el lenguaje de los demonios.
Muchos demonios. Todos en torno suya. El monstruo se quita la venda de marfil. Snorri la ve en la mano del monstruo y comprueba que es una suerte de protección para los ojos. Unos ojos rasgados y negros que le devuelven la mirada.
Uno de los demonios se quita el guante y extrae un cuchillo de pedernal. Rápido como el rayo, da un profundo corte en el brazo entumecido de Snorri. La sangre mana a borbotones y ante su visión, los demonios ríen y señalan a Snorri.
El hombre que se ha quitado la venda de marfil corta una tira de piel del faldón de su abrigo y venda la herida del atribulado groenlandés. Palmea su hombro. Snorri comprende que los demonios querían saber si él, Snorri Ingvarson, podía sangrar. Es decir, si era un hombre o un espíritu diabólico.
Es un hombre. Tiene frío. Los demonios le quitan las ropas mojadas y lo visten con pieles. En torno suya hay muchos perros y más allá, como una montaña blanca sobre el blanco hielo, aparece el cuerpo del oso. Lo han cazado.
Lo cargan sobre una suerte de camilla y avanzan sobre el hielo. Snorri se duerme.
Abre nuevamente los ojos al entrar en el poblado de los demonios. Están en una playa cubierta de guijarros. Hay cabañas de pieles y mujeres, y niños, y perros. Toda una tribu de demonios que se congregan en torno suya con sus anchas y extrañas caras y sus rasgados ojos negros.
Le dan de comer. Le frotan grasa en las ateridas manos y en el rostro. Carne y pescado crudos llenan su boca. El hombre que le vendó la herida del brazo se inclina sobre una hoguera y arroja a ella un grueso tronco de madera de deriva.
Cae la noche. El frío se hace insoportable. Lejos, muy lejos, sobre el hielo, aúllan los lobos.
No son lobos. La gente tiene miedo. Los demonios que lo han acogido tienen miedo. Se revuelven inquietos y aferran con apremio sus lanzas mientras el aullido de los lobos parece sumar más frío a la gélida noche.
Y llegan. Sobre trineos tirados por perros. Gentes feroces que hacen restallar látigos sobre las cabezas de sus lobunos canes y que empuñan armas de hueso y pedernal. Son muchos. Caen sobre el poblado desde todas direcciones y matan. Matan mujeres, matan niños, matan hombres, matan perros.
Snorri echa a correr. La noche se lo traga. Corre y resbala sobre la playa sembrada de guijarros y luego, sobre el hielo que custodia para siempre los secretos de la tierra.
Lo persiguen. Aquellos demonios que llegaron en carros tirados por perros del infierno, quieren darle caza.
La noche, el frío, el miedo, aullidos de lobos más feroces que los auténticos lobos. Todo eso y Snorri. Es el año 1347 y un hombre se ha tornado presa en los hielos del Norte extremo.
Snorri se da cuenta de que aún tiene su cuchillo. Hierro forjado en la lejana Noruega. El hierro vale mucho en Groenlandia. Su vida vale más. A la luz de una luna helada, el hierro parece cobrar vida y la afilada hoja es lo único que lo separa del terror más absoluto y denigrante.
Los siente, siente como lo cercan, como lo acorralan. Ante él se alzan grandes rocas negras que la nieve de primavera está empezando a dejar expuestas. De un salto se encarama a la primera y apoya su espalda contra la dura superficie. Va a vender cara su vida. Maldice a los demonios que lo cercan y reza en voz alta mientras sus ojos buscan el cielo antes de morir.
El cielo es negrura y frío y los demonios lo miran con sonrisas feroces que aparecen y desaparecen envueltas en nubes de alientos que se congelan bajo la pálida luna,
Snorri recibe al primer enemigo y le clava el cuchillo en el pecho hasta la empuñadura. El hombre, ya cadáver antes de caer, lo arrastra consigo. El hielo es duro, la noche es horror y los demonios se apresuran a cercarlo para darle muerte. Snorri aguarda el golpe.
Suena un cuerno. Los inuit se detienen. Alzan los rostros. Esta noche han dado mucha muerte. Han exterminado al último grupo de los tunuit, los seres malvados, los demonios a quienes mucho después los arqueólogos, ajenos a la crueldad del gran Norte, llamarán “Pueblo Dorset.” Ahora oyen un llamado ronco en la oscuridad y oyen los pies de muchos hombres. ¿Hombres? No, son demonios: altos, barbudos, de cabellos dorados y rojos, de ojos tan azules como el hielo primordial. Demonios, monstruos de la noche y el frío.
Los inuit huyen. Snorri levanta los ojos y ve a un grupo de cazadores groenlandeses. Gentes de su tierra. Su gente. Los cazadores del obispo de Gardar, en la olvidada Groenlandia.
—¿Eran demonios u hombres? —Le pregunta Leiff “Rompehuesos,” el jefe de los hombres del obispo.
—Demonios —le contesta Snorri.
Y tiene razón. Todos los demonios son hombres. Todos los hombres son demonios en el salvaje Norte.