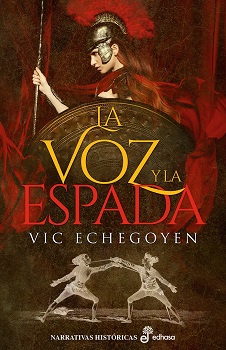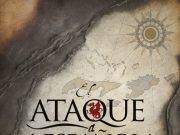BRUSELAS, 1695
Seguía nevando y miles de personas sobrevivían casi a la intemperie, gracias a la generosidad del duque y a los víveres donados por Gante y Lovaina. Pasé rápidamente la hoja y señalé una catedral sobre un promontorio. Algo me chocaba, y tardé un momento en caer en la cuenta de que aquel monumento no mostraba ni una grieta ni un desperfecto: nada menoscababa la blancura y la perfección de sus campanarios y ojivas, aunque los rodeara la destrucción
-¿Y esto?
-Es la colegiata -explicó con una sonrisa, y señaló vagamente delante de él-. Hoy la niebla no deja verla, pero está allí. Podría dibujarla de memoria; lo he hecho tantas veces… También quiero mostrar lo que ha sobrevivido. ¡Ah! Os debo otro favor. Gracias al boceto que hice de vos, tengo un encargo del palacio; asi que, a cambio, os regalo la colegiata.

Y me dio el dibujo; esa tarde lo fijé en la pared de mi cuarto. La patrona aprobó con un gesto de la cabeza cuando subió a traerme un vaso de leche:
-Hacéis bien; trae suerte. Os protegerá, como protege a la ciudad -dijo. No pude evitar una mueca, y añadió-: ¿Acaso no se ha salvado sin un arañazo, cuando todo alrededor se vino abajo? Pues claro que no le ha pasado nada, ¡es san Miguel y santa Gúdula! Nadie puede destruirla. Ni los españoles, ni los suecos, ni vuestro rey con sus bombas de fuego.
Hablaba con una mezcla de orgullo e indignación, y preferí ni rebatir su lógica.
-¿Qué tiene de especial?
-¡Todo! ¿Todavía no la habéis visitado? Pues tenéis que ir sin falta, hija; id el domingo, cuando tocan una música como no la habéis oído en ninguna parte.

Resolví hacerle caso y me acerqué a la colegiata, sin más ánimo que contemplar aquel titán de piedra que se elevaba entre los cascotes; después de escuchar a los virtuosos de París, desde Dumanoir hasta La Guerre, dudaba de que un bruselés pudiera estar a su altura.
Era Adviento, y una muchedumbre copaba el templo. Cuanto más me acercaba más me impresionaba; no por su tamaño, pues Nuestra Señora de París le ganaba en dimensiones y adornos, sino por la visión de gracia y armonía que coronaba la colina. Desde allí, sus dos torres parecían esculpidas en haces de luz que proyectaban una cúpula de serenidad sobre la ciudad.
No tenía por costumbre ir a misa, salvo para cantar; pero conforme subía la escalinata hacia el portal, en vez de la sensación de ahogo que provocaban en mí otros templos sentí como si sus muros se abrieran para abrazarme. Una vez franqueé el umbral, una ráfaga de pureza despejó la neblina del exterior y respiré desde el fondo de mis pulmones.
Alguien rozó mi brazo y me volví. Era uno de los violinistas del teatro, que me sonrió y se sentó varios bancos delante del que me disponía a ocupar.
Al alzar la mirada al techo se adueñó de mí el vértigo. Mirara adonde mirara, todo apuntaba hacia el firmamento: las galerías allá arriba, flotando suspendidas entre el suelo y el techo, separadas de la nave por arcos y columnatas; la lanza de san Miguel y la silueta de santa Gúdula, las estatuas de mármol que ondulaban a la luz de los cirios, hasta las volutas que subían en espiral de los incensarios.
Ahora entendía a mi patrona: ese edificio encarnaba la victoria de la luz sobre las tinieblas, la lluvia sobre el fuego y el espíritu de supervivencia sobre la destrucción. La inmensidad de la bóveda y el esplendor de las vidrieras por donde entraba a raudales el sol de invierno bañaban la nave de una luminosidad que parecía purificar el aire impregnado de mirra…
Y entonces, hacia el final de la misa, comenzó a tocar el órgano arriba en el coro.
De repente, fue como si las nubecillas de polvo que se agitaban en el éter estallaran en mil fragmentos, jugueteando con los haces de luz, recomponiéndose en un caleidoscopio y precipitándose sobre nosotros al compás de una música que llegaba al alma: combinaba el júbilo de una danza y la solemnidad de una procesión, impulsándose desde las profundidades para resurgir de nuevo y desintegrarse en una salva de sonidos cuya perfección no era de este mundo.

Dejé de respirar. Quien había compuesto aquella pieza era un genio; quien la tocaba era un prodigio de virtuosismo y sensibilidad. Los acordes se extinguieron tan abruptamente como habían surgido: apenas si había durado unos minutos, pero había bastado para conjurar una sensación de pérdida y un vacío nada podía colmar.
No conocía esa melodía, pues nunca la había escuchado. No me recordaba a ningún compositor, ni sabía de nada que se le pudiera igualar… El silencio me devolvió a la realidad. Miré alrededor: el sobrecogimiento en las caras de los fieles reflejaba le yo sentía. Tenía que saber qué era aquella música. En cuanto la gente comenzó a marcharse, me puse de pie de un salto y me lancé hacia la salida.
La gente se agolpaba junto a las puertas sin salir del templo; todos aguardaban junto a la escalera que llevaba al coro. Un rumor venía de allí, que fue aumentando conforme más y más feligreses se unían a ellos. Reconocí al violinista, me abrí paso hasta él y le toqué el hombro. Se volvió y vi que se le habían humedecido los ojos.
-Señor Lemaire, ¿podríais decirme qué era esa música? Por favor, quiero saberlo.
-No lo sé, señorita -respondió, sorprendido ante mi vehemencia-. Solo sé que es del inglés Purcell. Acabo de oír que ha muerto hace diez días: debió de componerla justo antes de morir…
La voz y la Espada, pág. 404-407, Vic Echegoyen (Edhasa, 2020)