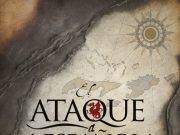PEÑAFIEL, 24 DE DICIEMBRE DE 1303
Llegó diciembre y la Natividad. La nieve dio una tregua a la noche. Entonces, las calles heladas se llenaron de luces. El señor de la villa había ordenado que al menos no faltara pan ni vino en ninguna casa ese día, a sus expensas. Quien pudo aquella noche comió carne, entre rezos.

El hijo del infante Manuel se sentía solo, y solo comería en el salón del castillo mientras la servidumbre se juntaba con música y jolgorio en las dependencias de las cocinas y en las barracas junto a las cuadras. En el pueblo, la tabernera Juana estaría con su marido, o con ese clérigo que los villanos adoraban mientras bufaban a los arcedianos que el obispado enviaba desde Valladolid para reconvenir su gusto por las mancebas pecaminosas y su vida en pecado. Lejos estaba su mayordomo Ayala en Buendía, aquejado de males y atendido en sus quehaceres por su hermano Pedro. Su ayo Gómez Fernández de Orozco le había escrito deseándole salud y que se cuidara del rey, mientras le informaba que Alfonso García había muerto un año atrás de fiebres y de edad, y que por eso nada se había sabido de él en la corte. Maese Zag celebraba junto a su familia y la gente de su religión los ritos judíos del Hanukkah. ¡Cuán silenciosas y opresivas podían ser las piedras lujosamente engalanadas de la residencia de un gran señor! Pesaban la soledad, el recuerdo de su madre y el recuerdo de doña Isabel de Mallorca.
Con los bastardos de su padre apenas tenía trato. De su madre, sólo le quedaba un puñado de lejanos parientes. Y de su hermana Violante, prisionera de los celos de su marido el hijo del rey de Portugal, recibió las únicas palabras cálidas de ese frío día:
A mi hermano Juan Manuel, cuyas manos beso:
Me hablan de que el rey Fernando quiere permutar mis villas de Elda y Novelda, arrancándome la herencia de nuestro padre, pero todo es incierto; salvo que en estos tiempos difíciles, en estos días, sólo la familia es refugio. ¿Te acuerdas cuando jugábamos de niños con madre, antes de que me enviara a casarme? ¿Y cuando madre nos leía pequeños refranes y acertijos, y maese Zag ya nos regañaba por no escucharle? Añoro esos tiempos felices que ya se fueron y yo aún no tengo hijos. No dejes que el tiempo pase más. Ojalá hubiera nacido hombre, pero soy mujer; y por ello sufro.
Que Dios conserve tu salud y te cuide, hermano mío.
Violante Manuel, en Medellín a 8 de diciembre de 1303
Después de la cena triste, releyó la carta no menos de cinco veces en su cámara silenciosa. No se había fijado nunca en aquellos trazos familiares, tan parecida era su letra a la suya.
Mismo maestro, misma letra, pensó.

Perder tiempo en remembranzas era inútil, pero inevitable. Ojalá fuera un ave para volar hasta ella, y dejar atrás las insidias del rey. Volar. Podía hacerlo, sí. Imaginarse azor o halcón y elevarse por encima de la ambición del mundo.
Podía escribir.
Miró sus notas a mano, en una resma ordenada que su joven escribano había transcrito a limpio. Volar. Siempre había pensado que, de escribir, haría un gran tratado de elevada virtud o una crónica de sus hechos, comparable a esos códices que atesoraba, desde donde sus ancestros no le mirarían despreciándole, pero nada de eso salió de su pluma. Aquella noche deseó volar y su deseo guio su mano y su cálamo, y el inicio de sus primeras líneas destinadas, por deseo propio, a perdurar.
Yo, Juan Manuel, hijo del infante Manuel, escribo este libro. Porque entre las buenas virtudes que Dios puso en el rey Alfonso, hijo del bienaventurado rey Fernando el Santo, una fue el querer aumentar su saber todo cuanto pudiera ser, e hizo mucho por ello, y desde el antiguo rey Tolomeo hasta ahora no se puede hallar a ningún rey ni hombre que tanto hiciese por ello. Tuvo ambición de que en su reino hubiera conocimientos, y tanto lo deseó que hizo traducir a la lengua de Castilla todas las ciencias, las obras de teología, las de lógica y las de las siete artes liberales, y las del arte que llaman mecánica, y las obras de los moros para que se conocieran los errores en que incurrían su religión y su profeta; y la ley de los judíos, su Talmud, y esa ciencia secreta suya que ellos llaman Cábala. Hizo pasar a romance el latín de las obras de la iglesia y de seglares, y en romance he de escribir yo también. ¿Qué más puede decirse? Que ningún hombre podría valorar cuánto bien hizo este rey por el saber.

Y de entre todo ese saber, también trató el arte de la caza con halcones y lo hizo muy bien, tratando tanto la teoría como la práctica. Tan bien lo hizo, que nada podría ser añadido a cuanto escribió y recogió.
Mas yo, Juan Manuel, hijo del infante Manuel que fue hermano a su vez del rey Alfonso el Sabio, que tengo en mi orgullo haber leído mucho de cuanto compuso este rey sabio mi tío, me tengo por gran cazador si no el más grande de Castilla y he de añadir más, completando cuanto aquél escribió por gracia de Dios. Porque ya no se caza como en su época; y porque no ha de perderse este arte de cazar, yo escribo ahora este libro, para que perdure de ahora en adelante.
Cuánto se pobló su soledad, el señor de Peñafiel no pudo medirlo. Un hormigueo recorrió su mano. Ya no estaba entre fríos muros, sino en primavera, con “Gazván” sobre su puño, señor de bestias, libre de temores y libre de todo. Escribía. Leyó sus palabras y creyó para sí que eran dignas de su sangre de reyes. Era un buen inicio. Pero el papel era un soporte frágil, mientras el pergamino gozaba de inmortalidad. Su escribano se aplicaría en pasarlo. Habría que comprar buen pergamino y buscar un buen encuadernador. ¿Podría hacerse? ¿Terminaría lo que había empezado? ¿De dónde sacaría tiempo? Los pensamientos se sucedieron, uno tras otro, y, pecando de orgullo, se imaginó dotado de un don divino, procedente de la bendición que el rey Sancho le había revelado. ¡Ah, de haberlo sabido habría probado antes aquel placer que en ese momento saboreaba!
Excitado, bebió más vino sin levantarse siquiera a avivar el fuego de la chimenea. Se abrigó ciñéndose más la prohibida piel blanca de armiño que gustaba gozar en su aposento y se dejó llevar por una musa que le susurraba al oído palabras de fama y gloria postrera.
El Guardián de las Palabras (pág. 118-121), Blas Malo (Edhasa, 2020)
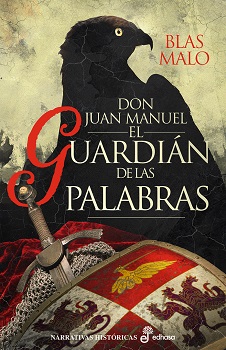
https://www.edhasa.es/libros/1205/el-guardian-de-las-palabras